En las profundidades del sur de Chile, las aguas del Pacífico besan una tierra de mitos y realidades. Dicen los isleños que su archipiélago nació de una pelea cósmica entre Kai Kai Vilu, la serpiente del mar, y Tren Tren Vilu, la serpiente de la tierra. La primera quiso inundar el mundo. La segunda levantó las montañas para proteger a la gente. Y, de ese titánico combate, el paisaje quedó marcado para siempre.
Pero la magia de Chiloé no solo vive en la leyenda. Mucho después, en el registro de la historia, este archipiélago se convirtió en el último bastión del imperio español en América, un reducto que resistió hasta 1826. Al mismo tiempo, Chiloé se reconoce como el inicio de la Patagonia chilena, ese territorio mítico que marcaba el fin del mundo. Con esa atmósfera mágica, hemos recorrido la región que los españoles conocían como la “Nueva Galicia”. Hemos flotado en sus palafitos de colores, avistado pingüinos, admirado sus iglesias de madera, que hoy son Patrimonio Mundial, y saboreado la autenticidad de sus mercados y de tradiciones como el curanto.
Rumbo a los pingüinos y la riqueza natural de Chiloé

Al poner pie en Chiloé, el paisaje comienza a revelar las claves de su identidad. Desde el primer trayecto por carretera se distinguen dos elementos que acompañan al viajero una y otra vez. A un lado, los huertos familiares muestran manzanos de flor blanca, cuyas cosechas se convierten en chicha y en otras preparaciones tradicionales, parte de un sistema agrícola admirado por su diversidad y resistencia. (Conviene tenerlo en cuenta: una copa de chicha chilota a menudo equivale a dos). Al otro lado de la carretera aparece el espinillo, esa mata amarilla que ilumina las fotografías, aunque preocupa a los isleños por su carácter invasor y difícil de controlar.
Apenas pisamos Chacao, pusimos rumbo a la costa noroeste, por la carretera W-20, en dirección a Ancud y Pumillahue. Desde allí se accede a la caleta de Puñihuil, frente a los islotes que forman un Monumento Natural. En esos peñones rocosos tiene lugar una convivencia poco común: el pingüino de Humboldt y el pingüino de Magallanes comparten el mismo sitio de nidificación.
Desde la playa de Puñihuil salen lanchas autorizadas, durante la temporada que va de septiembre a marzo, para bordear los tres islotes del Monumento Natural y observar a distancia a los pingüinos. La actividad está regulada por ordenanza municipal que limita las salidas diarias y no se permite desembarcar en los islotes. Un consejo que os puedo dar: el impermeable y una funda para la cámara no son “opcionales”.








Fotos: Christian Rojo
Entre los roqueríos también se pueden avistar chungungos y una multitud de aves marinas, como cormoranes, gaviotas y pilpilenes, que se turnan sobre las plataformas de marea. De regreso a Ancud, la bahía de Pumillahue nos acompaña como un telón de fondo, demostrando que, en Chiloé, los topónimos se confunden con miradores.
Más al sur, según nos explicaba nuestro guía, el Parque Nacional Chiloé protege ambientes de selva valdiviana y dunas. Frente a su costa occidental se encuentra el islote Metalqui, que en verano se convierte en una gigantesca maternidad del lobo marino. Los censos lo señalan como la lobera reproductiva más importante de Chile y de su área de distribución, albergando a decenas de miles de animales y miles de crías. Es un hervidero de sonidos y peleas de machos que se pueden escuchar incluso tras el ruido del mar.
En los bosques del parque, por su parte, habita el pudú, un ciervo minúsculo que parece un rumor entre los helechos, y el zorro chilote o de Darwin, una especie endémica y esquiva. En los estuarios, los huillines o nutrias dejan su firma secreta. La fauna, como el clima, parece cambiar de ánimo cada pocos kilómetros.
Castro y el archipiélago de Chiloé

Imprescindible visitar Castro, una ciudad fundada en 1567 y hoy capital provincial. La ciudad crece alrededor del fiordo y de una postal ineludible, una de las más famosas de Chile: los palafitos. Estos se concentran en tres sectores que atraen el interés de los visitantes: Gamboa, el más fotografiado, Pedro Montt (en sus tramos 1 y 2) y Lillo, un barrio de antiguas casonas portuarias. Caminar por estas riberas con marea baja o alta es como visitar dos ciudades distintas.
En tiempos coloniales, Castro fue el último bastión urbano del dominio español en el extremo sur del continente. Desde aquí y desde Ancud partían misiones, barcos y noticias. Los relatos locales suman a la historia los nombres de embarcaciones que eran las auténticas protagonistas. Las más avanzadas eran las “dalcas”, o “dancas” como las llaman muchos locales. Unas canoas cosidas de tres o cinco tablas que desarrollaron los chonos, los antiguos habitantes de la isla, y que impresionaron por su ingenio a los colonizadores españoles a su llegada.






Fotos: Christian Rojo
No lejos del centro, la Iglesia de San Francisco, de la que hablaremos más adelante, marca el eje de la ciudad. En el otro extremo, el barrio de Gamboa subraya la condición anfibia de Castro: fachadas revestidas en tejuela hacia la calle y pilotes, pasarelas y barcas hacia el agua. Entre ambos puntos aún sobreviven almacenes, cocinerías y talleres que funcionan al ritmo de la marea.
Desde Castro, puedes zigzaguear por la península de Rilán y luego saltar a otras islas cercanas. En Quinchao, el pueblo de Achao muestra una plaza tan medida como la luz, con el caserío trepando por pequeñas lomas que dan al mar interior. Hacia el sur, se encuentra Ichuac, un caserío apacible en el mismo municipio.
Hacia el norte, está Aucar, la “isla de las almas navegantes”, a la que se llega por una pasarela de madera de unos 500 metros que atraviesa un humedal de aguas tranquilas. Si uno llega a su capilla y al pequeño cementerio en medio de la bruma, la leyenda del Caleuche, el barco que aparece y desaparece, parece menos relato literario de lo que suena.




Fotos: Christian Rojo
De vuelta en el norte, en Ancud, es obligatorio hacer una parada en la Feria Municipal. Un lugar de pescados y mariscos recién llegados, sacos de papas nativas de colores que parecen imposibles, hortalizas de huerta, ajos y quesos. Margarita, dueña de un puesto pequeño pero eficiente, te ofrece trozos de quesos ahumados y otras variedades locales para probar. Sus “cuchufletas” consisten en un “¿le corto más?” que termina en un “sí, pero finito” mientras su cuchillo avanza un centímetro generoso.
DESCUBRE CHILE EN EL MONOGRÁFICO MÁS ESPECIAL
Un monográfico de alta calidad, pensado para disfrutar con calma: grandes reportajes, mapas exclusivos, cultura, paisajes y gastronomía, con el sello editorial de Descubrir. Un formato de colección, para guardar y volver a abrir una y otra vez. Pídelo ahora y recíbelo en tu casa.
Iglesias de madera: Patrimonio de la Humanidad

Las iglesias de Chiloé forman un conjunto único: 16 templos de madera, levantados entre los siglos XVIII y XIX por carpinteros de ribera y misioneros, que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000.
La tejuela, esa pequeña tabla con la que se cubren muros y techos, es un sello distintivo de la arquitectura chilota. Se ha trabajado históricamente con distintas maderas, pero durante siglos el alerce fue el material predilecto por su resistencia y porque “se parte bien” a golpe de hacha. Hoy, con el alerce como especie protegida, predominan otras maderas y otros criterios. No obstante, la textura se mantiene: ese “escamado” que hace que las fachadas sean inconfundibles, incluso vistas desde el agua.
La iglesia de Achao, en Quinchao, es de las más antiguas: obra jesuita “a la chilota”, levantada desde 1730 con madera nativa, uniones a tarugos y tejuela de alerce. Su interior de tres naves recuerda que aquí la evangelización viajaba en bote. Ichuac, también en Quinchao, comparte esa estética de madera ensamblada y técnicas de carpintería heredadas de los constructores de embarcaciones. En nuestra visita también pudimos conocer Santa María de Rilán, más moderna, de planta basilical y mezcla ecléctica de neogótico, neoclásico y neorrománico. Y Nuestra Señora de los Dolores de Dalcahue, una de las más grandes de Chiloé y especialmente bonita por su pórtico de nueve arcos y su ubicación frente al canal de Quinchao.






Fotos: Christian Rojo
La más grande ya la hemos mencionado y se encuentra en Castro. En la Plaza de Armas se alza la iglesia de San Francisco, diseñada por el italiano Eduardo Provasoli y levantada por carpinteros locales, dirigidos por Salvador Sierpe, “al estilo local”, pese a que el proyecto original contemplaba piedra y hormigón.
La fachada, hoy reconocible por sus tonos amarillo y lila, está revestida en planchas de fierro galvanizado, mientras que el interior es un verdadero bosque de maderas nativas: raulí y olivillo en bóvedas, pilares y entablados, con tres naves y dos torres de 42 m. Su interior de madera barnizada es simplemente espectacular.
Curanto y otras cosas de comer




Fotos: Christian Rojo
La experiencia del curanto, el gran orgullo chilote, nos la explicó Roberto, un curantero profesional que regenta el Fogón La Estancia, un bonito mesón junto a la bahía, con Francisco acompañándonos con su acordeón para marcar el compás del trabajo. La palabra “curanto” nos remite en mapudungun, o lengua mapuche, a la idea de “piedra caliente”.
Se cava un hoyo en la tierra, se calientan piedras hasta que enrojecen y se colocan al fondo. Encima se apilan capas de hojas de nalca, mariscos como mejillones (que aquí se llaman choros) o almejas. Carnes como costillar, pollo o longanizas y masas de papa completan el menú. Se sella con más hojas y sacos húmedos o lonas para atrapar el vapor y se deja cocinar alrededor de una o dos horas. Al destapar, todo sale humeante y jugoso. Llena mucho más de lo que pudiera parecer, así que conviene comer con mesura (lo dice alguien que aprendió por la vía difícil).
El milcao, un pan de papa que combina masa cruda rallada y puré, a veces con chicharrones, es el acompañante natural del curanto, aunque también se come solo, en versión frita u horneada. En las ferias, aparece junto a chapaleles, empanadas de queso y kuchenes que delatan la herencia alemana del sur de Chile. En temporada, la chicha de manzana corre por todas partes y en las fiestas tradicionales los caldos de mar compiten con las cazuelas por el primer lugar del mediodía.

En los pueblos del interior, los williche mantienen prácticas agrícolas y culinarias que terminan en los puestos de los mercados y en las cocinas familiares. En Curaco de Vélez, tuvimos la suerte de visitar el campo agroecológico de Sandra Naiman, una mujer williche que exhibe con orgullo la huerta, los frutales y las semillas nativas que ha cultivado.
La “chacra” de Sandra es un paraíso de biodiversidad. En sus cinco hectáreas de tierra, heredadas de sus abuelos maternos, cultiva una impresionante variedad de hortalizas, cereales y, sobre todo, papas nativas. Chiloé es el centro de origen de este tubérculo y allí se conservan cerca de 300 variedades diferentes, un tesoro agrícola que mujeres como Sandra se empeñan en preservar, manteniendo vivo el patrimonio gastronómico de Chile.
En un mundo dominado por la agricultura industrial, ella practica la agroecología como un acto de respeto y memoria. La labor de Sandra ha sido reconocida a nivel nacional e internacional. Su proyecto es parte de las actividades culturales de hoteles de lujo en la zona, como el Refugia de Chiloé, y su finca ha recibido el Sello SIPAM de la FAO, que reconoce a su sistema productivo como Patrimonio Agrícola de Importancia Mundial.
Y llegó la hora de marchar. Al caer la tarde y subir la marea, entendemos por qué aquí las casas tienen una puerta hacia la calle y una escalera que lleva al agua. Y por qué los muros y techos se revisten de tejuelas. De alguna forma, no sé explicarte muy bien cómo ni por qué, uno siempre abandona Chiloé convencido de que ha estado en un sitio mágico, único en el mundo, de esos que ya no quedan.
DESCUBRE CHILE EN EL MONOGRÁFICO MÁS ESPECIAL
Un monográfico de alta calidad, pensado para disfrutar con calma: grandes reportajes, mapas exclusivos, cultura, paisajes y gastronomía, con el sello editorial de Descubrir. Un formato de colección, para guardar y volver a abrir una y otra vez. Pídelo ahora y recíbelo en tu casa.
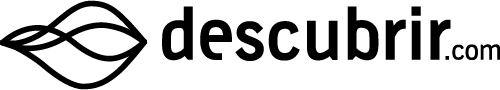





Únete a la conversación